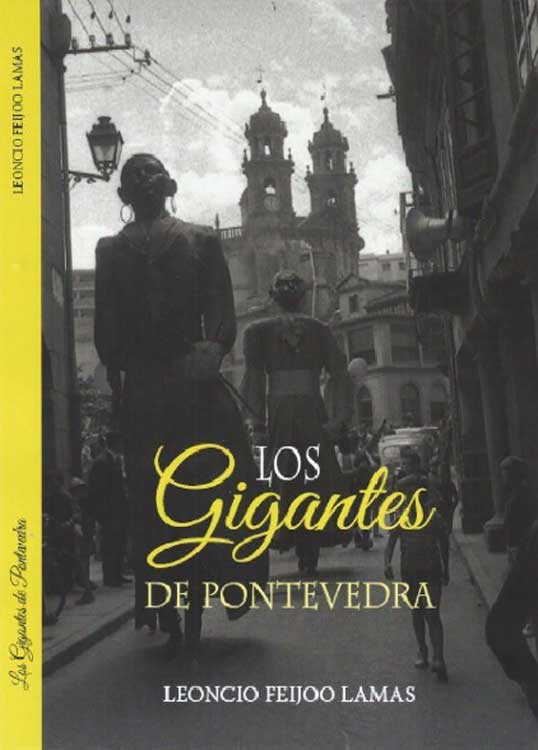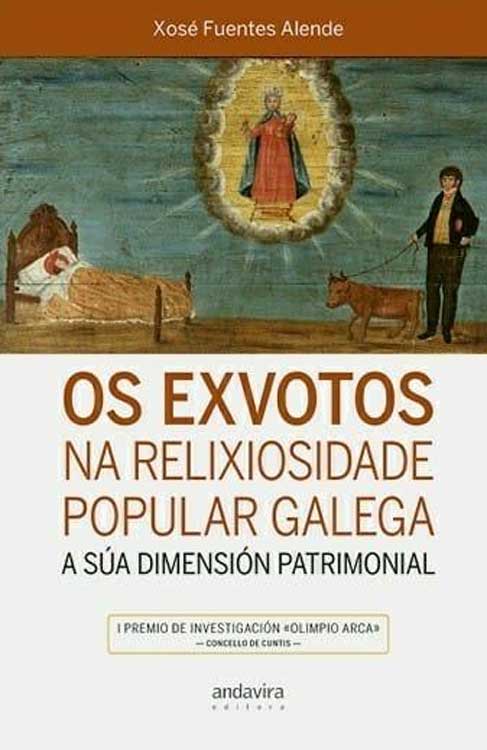Existía un pueblo. Un pueblo de calles rectilíneas que subían hacia un mirador y allí confluían. Varias placitas, una ostentosa e iluminada y las otras reducidas y recatadas. Muchas casitas agrupadas, con gran profusión de colores, muy desiguales, unas muy viejas, otras remodeladas, otras nuevas, y que parecían consolar y abrigar a quien caminaba entre ellas. Y unas callejuelas surcaban entre las calles, para unirlas.
Y así era el pueblo.
Y en aquel pueblo vivían niños. Solo niños. Muchos niños. Alegres, juguetones, caprichosos, revoltosos,… Niños muy diferentes. Muy distintos. Niños que se divertían por las calles, que tenían muchos juegos, que se reían constantemente y que por las noches se recogían en las casas, cada uno a la suya, y dormían apaciblemente.
Y los niños eran felices.
Tenían instrumentos: tambores, violines, trombones, un arpa, un triángulo, platillos, dulzainas, un enorme fagot, flautines, ruidosas panderetas, un clarinete y un xilófono.
Y los tocaban.
Había días que podían estar tocando horas y horas. Tocaban sin ritmo y no seguían ninguna melodía. Una anarquía interminable de notas. A veces, un ruido ensordecedor, dominado por los tambores, mientras el estridente zumbido que emitían los flautines lo intentaba apaciguar. El fagot sonaba triste entre aquel maremágnum de ecos atronadores. Los violines chirriaban de horror manejados por aquellas inocentes manos. Solo, pero solo a veces, el xilófono parecía inducir algún ritmo, pero que con presteza era roto por irregulares notas que nadie sabía de donde salían. El arpa apenas se dejaba oír, pero en los escasos momentos de silencio, su murmullo apacible expresaba una suave ternura, hasta que las panderetas y los platillos, en amoroso contubernio, requerían su silencio apagándola de forma estruendosa, acompañados de un solitario triángulo que solicitaba un lugar en aquel fragoroso y sofisticado apiñamiento sonoro. Y no parecían indiferentes a aquella perturbación colectiva ni las dulzainas, sutiles plañideras, ni los trombones, con extraños movimientos de inconsistencia turbulenta. ¿Y se atrevía alguien con el clarinete?, pues sí. Alguno, con gran desparpajo, le soplaba en su embocadura y unas notas destempladas gruñían en el ambiente del pueblo.
En el pueblo de los niños.
Y aquella desenfadada ¿orquesta?, se ponía en marcha todos los días, por las tardes, para despedir al sol, en el mirador del pueblo, retumbando en la soledad del valle.
Y tanto era el alboroto que los del pueblo de al lado habían levantado un muro muy alto para no oírlos. Y en otro pueblo más lejano habían colocado un monte para amortiguar la charanga. E incluso, los que vivían más allá del río, lo habían hecho más ancho y habían ampliado sus tierras para alejarlo.
Pero los niños seguían igual.
Todos, o casi todos, los días tocaban.
Y por eso se habían ido los mayores. O eso decían.
Sin embargo, un día, apareció un adulto por el pueblo. Un adulto un tanto peculiar. Delgado, con un pelo rizado y vivaracho que le cubría hasta las orejas. Y un singular mostacho, fino, sobre el labio superior que servía para atrancar aquella boca sonriente y desdentada. Sus ropas, si así se podían llamar, eran harapos. Unos guiñapos extraños que le tapaban desde arriba hasta abajo sin ningún sentido, como si un modisto ebrio lo hubiera diseñado. Y cuando lo vieron les hizo mucha gracia, sobretodo por el estilo garboso de su andar y la chispa que emitía su extravagante figura. Pero lo que más les hechizó fue aquella extraña caja que portaba en su espalda. Una caja que tenía forma de ocho con un palo alargado que brotaba de su parte superior y con seis largas cuerdas que parecían unirlo a aquella parte tan ancha, y un ojo redondo en el centro que mostraba su vacuo interior.
Y de aquella caja, cuando el hombre se sentó, nació una bella melodía que se erigía en el centro de la plaza y dominaba el silencio cuando su mano derecha se deslizaba por las cuerdas y la izquierda en el mástil las apretaba. Una melodía magnetizadora que hizo que los niños dejaran sus juegos, sus cábalas, sus divertidas peleas, incluso de tocar sus instrumentos, para agruparse en torno de aquel ser y escuchar el armonioso sonido que allí se difundía.
Sin embargo, un día, apareció un adulto por el pueblo. Un adulto un tanto peculiar. Delgado, con un pelo rizado y vivaracho que le cubría hasta las orejas. Y un singular mostacho, fino, sobre el labio superior que servía para atrancar aquella boca sonriente y desdentada.

Y el hombre siguió durante horas, y los niños eran dichosos oyéndolo.
Hasta que terminó la canción. Y todos se quedaron en silencio esperando otra. Pero el adulto no hacía nada. Solo mirarles. Y nadie sabía que hacer. Y pasaron horas. Todos a su alrededor. Nadie hacía nada. Solo se oía al silencio. Hasta que el niño que tenía el arpa intentó imitar la melodía del hombre. Todos le miraron. Los de los flautines hicieron lo mismo. Quienes tenían los tambores, solo por envidia, buscaron un ritmo que se acoplara, copiado por las panderetas, los platillos y, como no, el triángulo. El fagot, el clarinete y las dulzainas silbaron para hacer más airosa la tonada. Pero los trombones buscaron darle más seriedad. El xilófono marcó una mesura en aquella maravilla. Y, por último, los violines ronronearon si dificultad.
¿Y qué hizo el hombre?, sonreír y guiarles por aquella ruta hacia la armonía.
Así, todos los días, en el ocaso, la orquesta recién formada, conducida por el extravagante personaje, se dirigía al mirador y tocaban la melodía.
Y los adultos volvieron al pueblo.
Y los del pueblo de al lado tiraron el muro.
Y los del pueblo más lejano allanaron el monte.
Y los del pueblo más allá del río lo estrecharon, al igual que sus tierras, y también construyeron un hermoso puente para ir todos los días a oír la bella canción, y otras muchas más, en musical concordia.
Y en ese pueblo los niños fueron más felices y, por lo demás, sosegados gracias a la música.
(Tercer Premio del Concurso de Relatos del Colegio de Médicos de la Rioja)